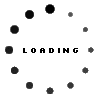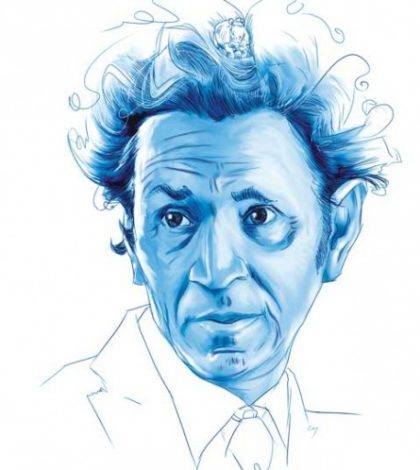
Roberto Baltazar Márquez.
Corrían los tiempos del duelo entre Bobby Fischer y Boris Spassky por el título de mejor ajedrecista del mundo; la serie se llevaría a cabo en Reikiavik, lugar lejano, inescrutable y, por tanto, difícil de hallar en los mapas. El entusiasmo era grande, especialmente en los jóvenes que consultaban ávidos los periódicos para conocer los detalles e intríngulis de cada juego. Fue una breve época luminosa y confusa que se presentó casi de manera natural: los cambios a granel en la sociedad, la edad, la injusta guerra de Vietnam y la apertura discreta de un régimen hegemónico, eran sus alimentadores. Todo concurría para hacer un tiempo vital; no en balde, por aquellos mismos años, Salvador Allende nos regalaba la joya de su discurso de Guadalajara, en el que sentenciaba con diáfana esperanza: “ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, hasta biológica”.
A esos jóvenes les gustaba el ajedrez y sus simpatías ideológicas se orientaban por lo antiestadunidense, a lo que despectivamente llamaban gabacho, en tanto que lo soviético aún no caía en el desprestigio de quince años después. Por esas consideraciones, la gran mayoría de la juventud se inclinó por Spassky, sin tener idea clara respecto a las cualidades ajedrecísticas de cada uno. Menudo frentazo se dio esa juventud cuando el norteamericano venció al soviético por 12 1/2 a 8 1/2 puntos y es probable que la afición al ajedrez en México se haya cortado de tajo por este resultado inopinado y antipopular.
Metidos en ese ambiente, no fue menor para un grupo de este tipo de jóvenes, que podían estar cursando la secundaria, toparse en cualquier mañana sabatina de frío rocío, en el costado oriente del lago menor de Chapultepec con Juan José Arreola, mientras dos docenas de parejas jugaban ajedrez de buen nivel, muy superior al de principiante. Había jóvenes, viejos, algunas mujeres, niños no, por fortuna; muchos fumaban con deleite y los más jóvenes los miraban con deseos y envidia. La presencia de ese personaje era absoluta, imponente; todo él vestido de negro, con uno como chal, negro también, que descansaba sobre sus hombros. El color de su vestimenta contrastaba de manera brutal con el resto de la figura; la piel blanquísima, los pómulos, el mentón, los nudillos huesudos, la larga melena de rulos casi rubios; su edad correspondía a la que se veía: cincuenta y tantos, o sea, para esos jóvenes, un viejo.
Caminó recorriendo las mesas y en cada una hacía comentarios doctos sin destinatario, sólo quería que lo vieran y escucharan; sabía de la influencia que ejercía y la dejaba correr sin petulancia, su parafernalia era propia, natural y correspondía con fidelidad a ese personaje. Presumió con su acompañante sobre las partidas de simultáneas que aún practicaba de vez en vez, en las que, decía, estaba invicto. Se paraba a un metro de la mesa y levantaba su mano para indicar una jugada sin emitir palabra y detenía sus movimientos por segundos, como si estuviera posando para un fotógrafo; abría hasta el límite sus diminutos ojos ante la posibilidad de un gambito y apretaba la mano derecha contra su boca para desaprobar una posición o un movimiento, y sólo faltó que dijera: -“¡válgame dios!”.
Esa mañana inolvidable, los jóvenes no tuvieron la visita de una persona o de un ser espectral, más bien fue la de un mago elegante, que lo que sacaba de su chistera eran muchos trucos: el verbo desbordado e imaginativo, dicho de la mejor forma, porque no hablaba: declamaba; la pose auténtica, la figura de sabio. Ninguno de los presentes dejaba de verlo y de sentirse nerviosos ante semejante presencia que intimidaba. Los jugadores se sintieron aliviados cuando, de forma sorpresiva, se retiró y todos lo pensaron, aunque nadie lo dijo: -“¡por fin!”.
La vida siguió y a él le dio por aparecer en la televisión en la que hablaba de cosas profundas y ni un segundo dejaba de ejercer su fascinación. Era un hombre inteligentísimo y de una memoria que causaba estupor. En el programa, era un actor consumado, aunque por su formato parecía una tertulia literaria en la que disertaba sobre mil cosas; ya lo hacía sobre la Divina Comedia, de la que podía repetir párrafos enteros sin leer, o sobre las vacas de su pueblo, Zapotlán el Grande. Como nadie, hablaba con naturalidad sobre la obra de Ramón López Velarde y recitaba de memoria muchos de los poemas del zacatecano nostálgico y triste y la Suave patria salía de sus labios en el tono exacto, como le hubiera gustado oír al vate jerezano.
Hubo otro Arreola, el de sus libros, esas joyas hechas por un maestro orfebre, no porque estén construidos con hilos de oro, sino por el cuidado que le da a las palabras. Cada una la coloca en su sitio y calcula con precisión su engarce con la siguiente, las talla con cariño, las reviste y las somete a una selección rigurosa; nunca se cansa de sacarles brillo. Son palabras que tienen aire, vuelan y se imaginan libres, que corren en busca de la línea irónica que es la médula de su prosa y en dónde radica la inteligencia de sus fabulosos relatos. Y es que el adjetivo es preciso, lo que Arreola escribió fueron fábulas, las mejores de un escritor moderno.
Por aquellos años se hablaba de El guardagujas, cuento que en diez paginitas nos señala algunos de los caminos de la literatura: imaginación, concisión, cuidado, estructura, tiempo. Sin duda estamos ante uno de los grandes cuentos del idioma español, y forma parte de Confabulario, una obra literaria mayor, de la que lo menos que se puede obtener es el enamoramiento por las letras. ¿Cómo olvidar En verdad os digo, Pablo, Un pacto con el diablo? Cuando uno lee El prodigioso miligramo percibe que los caminos de la literatura son infinitos y que vale la pena adentrarse en ella.
Para otro de sus libros, en el que explota la misma veta de la prosa concisa y cuidada, encontró el palindroma perfecto: “…éres o no éres…seré o no seré…”, y digo encontró porque los palindromistas dicen que no los crean, sino los hallan, se encuentran con ellos, los descubren. Tan feliz fue con el que dio, que a su libro le puso el título de su hallazgo, porque el libro también se puede leer de atrás para adelante.
Arreola es un artesano más que un escritor, construye su prosa palabra por palabra y antes de escribir la siguiente, revisa que la primera sea la correcta y no sigue hasta que no lee lo avanzado en voz alta y encuentra el ritmo deseado. En sus cuentos no sobra ni falta nada, no caben los sinónimos, juega con el tiempo y cada uno es perfecto.
Este 21 de septiembre se cumplieron cien años de su nacimiento, hecho que da pie a una nueva lectura de su obra: yo lo hago con Confabulario y Palindroma, que siguen con el mismo pulso vital de hace 45 años, cuando a Arreola le dio por emprenderla contra unos jóvenes jugadores de ajedrez que lo tienen hoy como lo que es, un mago que trajo una lámpara de Zapotlán el Grande para iluminar la cultura mexicana y dejar una obra imperecedera.

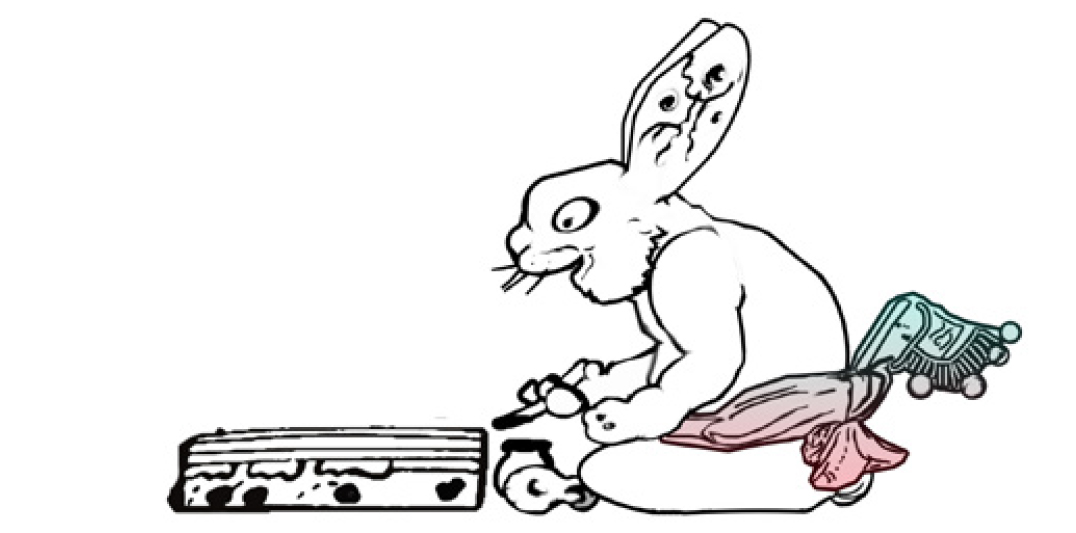 Una sociedad informada es aquella que cuenta con el conocimiento y el poder, por ello la información es poder, ya que posibilita a la misma a ser crítica y permite tomar decisiones de manera acertada.
Una sociedad informada es aquella que cuenta con el conocimiento y el poder, por ello la información es poder, ya que posibilita a la misma a ser crítica y permite tomar decisiones de manera acertada.