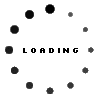Roberto Baltazar Márquez
 Al escuchar a los distintos actores hablar sobre las iniciativas de reforma a la Ley Agraria que se presentaron recientemente, pareciera que todos, sin excepción, vivieron alejados del sector agrario de 1992 para acá; también pudo haber sido que el tiempo transcurrido desde entonces, lo pasaron en otro país o que sufren una especie de amnesia colectiva. Se sorprenden de todo: de lo regresiva que es esa ley, de su tono neoliberal y perverso, que decretó el fin del reparto agrario y quedó como un estigma hiriente, de la perversión en la que cayó al país producto del salinato, de la apertura injusta del mercado de tierras y de la corrupción que campea unánimemente en todas las instituciones menos en la que cada uno estuvo. Nos hablan todos de los “pobrecitos ejidatarios y comuneros” que necesitan ser rescatados del malvado neoliberalismo. Quien los escucha se queda con la seguridad que ninguno de ellos participó en las distintas fases de la política agraria de las últimas tres décadas, ya sea en la concepción teórica, la elaboración legislativa, la instrumentación a través del trabajo institucional o en el proceso de procuración de justicia. Sin embargo, los actores políticos que hoy critican la Ley Agraria son los mismos que antes la defendieron.
Al escuchar a los distintos actores hablar sobre las iniciativas de reforma a la Ley Agraria que se presentaron recientemente, pareciera que todos, sin excepción, vivieron alejados del sector agrario de 1992 para acá; también pudo haber sido que el tiempo transcurrido desde entonces, lo pasaron en otro país o que sufren una especie de amnesia colectiva. Se sorprenden de todo: de lo regresiva que es esa ley, de su tono neoliberal y perverso, que decretó el fin del reparto agrario y quedó como un estigma hiriente, de la perversión en la que cayó al país producto del salinato, de la apertura injusta del mercado de tierras y de la corrupción que campea unánimemente en todas las instituciones menos en la que cada uno estuvo. Nos hablan todos de los “pobrecitos ejidatarios y comuneros” que necesitan ser rescatados del malvado neoliberalismo. Quien los escucha se queda con la seguridad que ninguno de ellos participó en las distintas fases de la política agraria de las últimas tres décadas, ya sea en la concepción teórica, la elaboración legislativa, la instrumentación a través del trabajo institucional o en el proceso de procuración de justicia. Sin embargo, los actores políticos que hoy critican la Ley Agraria son los mismos que antes la defendieron.
Muchos de los que hablan son personajes del poder, que tienen esa enorme capacidad de maleabilidad, de saberse acomodar, con la habilidad gatuna de caer parados. Muchos de los que hablan, critican y proponen, ayer no sólo apoyaron la política agraria salinista, sino la aplaudieron y fueron actores principalísimos en su instrumentación, aunque también mostraron su incapacidad para alcanzar los objetivos de política que ese cuerpo legislativo proponía, y solo por mencionar un ejemplo, no pudieron llevar más inversión privada hacia las actividades estrictamente productivas, las que permiten generar el valor acumulado de la producción agropecuaria.
 También es de sorprender que dentro de las dependencias de gobierno vinculadas a la tenencia de la tierra no exista un proyecto acabado de reforma, así sea menor. Llama la atención que desde la presidencia de la República no se haya instruido a las dependencias del Sector Agrario para que presenten documentos consolidados sobre el proyecto de nación que la cuarta transformación tiene para el sector rural. Tanto la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional han sido omisos en la presentación de propuestas definitivas sobre el campo según su visión del desarrollo agrario y los mecanismos para transformar la dinámica agraria del país. Se han conformado con emitir algunos comentarios sueltos e inconexos sobre las iniciativas, como si tuvieran temor de que con su propia opinión contrariaran a alguna de las partes que sí tienen propuesta agraria, razón por la que mejor hacen lo que están acostumbrados: política palaciega, la que les ha permitido sobrevivir en la estructura institucional.
También es de sorprender que dentro de las dependencias de gobierno vinculadas a la tenencia de la tierra no exista un proyecto acabado de reforma, así sea menor. Llama la atención que desde la presidencia de la República no se haya instruido a las dependencias del Sector Agrario para que presenten documentos consolidados sobre el proyecto de nación que la cuarta transformación tiene para el sector rural. Tanto la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional han sido omisos en la presentación de propuestas definitivas sobre el campo según su visión del desarrollo agrario y los mecanismos para transformar la dinámica agraria del país. Se han conformado con emitir algunos comentarios sueltos e inconexos sobre las iniciativas, como si tuvieran temor de que con su propia opinión contrariaran a alguna de las partes que sí tienen propuesta agraria, razón por la que mejor hacen lo que están acostumbrados: política palaciega, la que les ha permitido sobrevivir en la estructura institucional.
Hay un elemento adicional que salta a la vista. En estos meses de discusión es posible observar un proceso legislativo bastante apegado a la visión priísta del campo, en el sentido que solo de forma aislada y marginal se recoge la iniciativa auténticamente campesina, puesto que ésta mantiene un corsé harto conocido: la representación a través de las organizaciones de control campesino, en donde el vacío cenecista y de otras centrales priísta es más que evidente, sin que se pueda vislumbrar cómo se cubrirá ese espacio político. No existe en lo visible un proyecto político que libere la iniciativa campesina, una que venga de abajo, que surja de los propios ejidos y comunidades y que un partido político le dé resonancia.
En los corrillos del Senado se insiste en la necesidad de apropiarse de las fuerzas corporativas creados por el PRI a partir de las fuerzas sociales más importantes que emanaron de la Revolución: obreros y campesinos o, dicho en términos organizativos, la Confederación de Trabajadores de México y la Central Nacional Campesina, nacidas en la etapa luminosa del cardenismo. Si ese fuera el modelo transformador, estaríamos ante algo bastante limitado puesto que reedita un periodo irrepetible y en virtud de que parte del supuesto que los movimientos sociales tendrán que ser nuevamente corporativizados en la fuerza política de un partido político o movimiento como lo es Morena. Además de trasnochada, es una visión mecánica de la vida rural, que ve a los campesinos como una clase inerte sin fuerza suficiente para optar por una vía política distinta, como una fuerza homogénea que dista mucho de serlo. Supone también que la debacle priísta de 2018 es la ruina de la CNC, hecho posible pero no seguro. Si el objetivo de la transformación para el campo es ese, la mira está torcida, sus frutos serán muy pocos y tendremos tiempo de ver su fracaso estrepitoso.
 Con lo que se puede ver hasta hoy, Morena no tiene en su horizonte programático crear una fuerza campesina que responda a intereses propios, de clase, popular, que sí sería una postura francamente transformadora, que desataría una dinámica política inédita en el México moderno, como se intentó en el periodo presidencial de Luis Echeverría, con la colectivización del ejido, pero que se presentó en los tiempos en que ya era evidente el estancamiento de la inversión pública en agricultura y empezaron a decrecer los indicadores económicos del campo, que hicieron fracasar ese último intento por revitalizar el campo mexicano.
Con lo que se puede ver hasta hoy, Morena no tiene en su horizonte programático crear una fuerza campesina que responda a intereses propios, de clase, popular, que sí sería una postura francamente transformadora, que desataría una dinámica política inédita en el México moderno, como se intentó en el periodo presidencial de Luis Echeverría, con la colectivización del ejido, pero que se presentó en los tiempos en que ya era evidente el estancamiento de la inversión pública en agricultura y empezaron a decrecer los indicadores económicos del campo, que hicieron fracasar ese último intento por revitalizar el campo mexicano.
En la discusión de las iniciativas de ley quienes sí están activas son las agrupaciones gremiales de abogados, ingenieros y otros especialistas que organizan congresos, simposios, entrevistas, tienen páginas en las redes sociales, hacen comentarios diversos y frecuentes foros. Sin embargo, tampoco tienen una propuesta amplia y los análisis que presentan son la demostración de que la academia mantiene un rezago de décadas en materia agraria, que son incapaces de vislumbrar, por ejemplo, que lo que se discute ahora es el sistema de propiedad de la tierra y las formas que los ejidatarios pueden ser desplazados de sus ancestrales propiedades; en esta ala de participación, la intención se limita a difundir las posturas de otros, con lo que aquello se convierte en un club de amigos, aunque éstos no tengan mucha claridad analítica y expositiva. Mucho tiene que cambiar en la academia para se vuelva a vincular a la realidad campesina y retome su posición de ser un puntal del desarrollo.
Es sabido que el México de nuestros días es uno más de los productos que el campo arrojó, que tuvo su base en los millones de productores que obtuvieron su tierra gracias al reparto agrario cardenista y de periodos siguientes. Frecuentemente se olvida la enorme pujanza que vivió la agricultura en las décadas de los cuarenta y cincuenta, en las que se establecieron las bases de la industrialización del país, a partir de la generación de las divisas necesarios provenientes del superávit constante del sector primario, que fueron las que se usaron para sustituir las importaciones y crear un mercado interno dinámico con una producción acelerada de productos manufacturados; tanto lo fue, que a ese periodo se le llamó “el milagro mexicano”, con tasas de crecimiento de 8%, niveles de inflación menores a 5% y una paridad peso-dólar absolutamente estable.
 El campo de aquel entonces tuvo ocasión de brindarle otro logro al país, un hecho inusitado en un país acostumbrado al juego de las armas: la paz social, que hoy podemos aquilatar mejor al no contar más con ella. La paz desapareció del campo mexicano por esta espiral de violencia que vivimos y que día a día se recrudece, se vuelve incontrolable y hace que varias zonas perfectamente identificadas sean ingobernables.
El campo de aquel entonces tuvo ocasión de brindarle otro logro al país, un hecho inusitado en un país acostumbrado al juego de las armas: la paz social, que hoy podemos aquilatar mejor al no contar más con ella. La paz desapareció del campo mexicano por esta espiral de violencia que vivimos y que día a día se recrudece, se vuelve incontrolable y hace que varias zonas perfectamente identificadas sean ingobernables.
Y aquí conviene detenerse un poco. La paz social se esfumó y el país vive preso de la delincuencia, la inseguridad y la impunidad, que en el campo se observan en todo su cruel esplendor porque las tragedias se ven mejor cuando suceden en comunidades muy pequeñas que tienen totalmente rota su vida social, destrozados los lazos de convivencia que tardaron siglos en construir. La paz social es una entelequia imposible de demostrar.
Baste observar cómo, por citar algunos ejemplos, en la zona de las Cañadas, en la sierra duranguense, el narcotráfico determina qué personas gobernarán los ayuntamientos; también en el corredor Cuauhtémoc-Casas Grandes, en Chihuahua, cuyos núcleos agrarios están sometidos al imperio del crimen organizado, o en Ciudad Juárez, donde los comisariados ejidales son amos y señores del tráfico ilegal de tierras despojadas a otros ejidatarios; en tanto que en Quintana Roo el mercado de tierras lo dominan grupos delictivos que se amafian con personas al interior de los ejidos, o bien en las inmediaciones de Cuernavaca, en las que es fácil observar cómo grupos organizados venden protección a todos los avecindados que adquirieron tierras comunales. La lista es interminable y en cada estado sus habitantes pueden hacer constar los lugares en los que la paz social se convirtió en la paz de los sepulcros. Los ejemplos muestran que el concepto de “pobrecitos campesinos” está absolutamente rebasado y que alguna parte de la población de los ejidos y comunidades del país es parte activa de los mecanismos del crimen organizado, no porque sean utilizados por esas bandas, sino porque son parte estructural de esos mismos grupos. El ejido es tan complejo como la sociedad mexicana y dejó de ser, o tal vez nunca lo fue, aquel retrato de ambiente bucólico y bellos atardeceres que nos regalaban las estampas de Helguera y que podemos apreciar en los calendarios que se venden afuera del Palacio de Minería.
 Quizás no se haya analizado lo suficiente la influencia de la permisibilidad de la ley Agraria en la explosión de la violencia en los ejidos y comunidades, pero hay elementos suficientes para pensar que sí existen factores que los unen. Un primer componente es la contemporaneidad de los fenómenos que crecen de forma paralela, puesto que ambos inician al concluir la regularización de la propiedad ejidal. Los procedimientos laxos de la Ley Agraria estuvieron acompañados de otros elementos que lo hicieron viable. La pobreza y la violencia son el origen para que se perdieran los afectos por la tierra y, ante la oportunidad de ver por única ocasión en la vida un capital considerable a su disposición, se orilló a ejidatarios a realizar ventas aceleradas y precipitadas de su patrimonio ejidal, perfectamente identificado por el certificado parcelario.
Quizás no se haya analizado lo suficiente la influencia de la permisibilidad de la ley Agraria en la explosión de la violencia en los ejidos y comunidades, pero hay elementos suficientes para pensar que sí existen factores que los unen. Un primer componente es la contemporaneidad de los fenómenos que crecen de forma paralela, puesto que ambos inician al concluir la regularización de la propiedad ejidal. Los procedimientos laxos de la Ley Agraria estuvieron acompañados de otros elementos que lo hicieron viable. La pobreza y la violencia son el origen para que se perdieran los afectos por la tierra y, ante la oportunidad de ver por única ocasión en la vida un capital considerable a su disposición, se orilló a ejidatarios a realizar ventas aceleradas y precipitadas de su patrimonio ejidal, perfectamente identificado por el certificado parcelario.
La pobreza de los ejidatarios y la avaricia de agentes externos dieron pie a la creación de despachos técnicos y jurídicos que especularon con la necesidad campesina y generaron procesos de ventas irrefrenables. Cuando alguien se oponía, quedaba la opción de la violencia y muchos de esos despachos se transformaron en brazos operadores del crimen organizado, con lo que el proceso de especulación con miras únicamente inmobiliarias quedó a merced de esos grupos de infausta memoria. Por una cuerda diferente corre el proceso de siembra de estupefacientes que no tuvo que ver, necesariamente, con la venta de la tierra.
La violencia en ejidos y comunidades estuvo acompañada de la complicidad de comisariados ejidales, y en no pocas ocasiones, fueron ellos, los que encabezaron los grupos. La Ley Agraria tiene el defecto de que el comisariado es un órgano que se maneja en la impunidad puesto que no le establece ningún tipo de control. Para colmo, la estructura de la Procuraduría Agraria se ligó a esos intereses y allanó el camino de las dificultades que pudieran presentarse. Al final del camino estaba el Registro Agrario Nacional que aligeraba los requisitos y apresuraba la expedición de los documentos. Esa estructura, hoy, a cinco meses de la asunción del nuevo gobierno, está intocada y empieza a camuflarse.
Una somera revisión de los mandos directivos de las instituciones muestra que los criticados priístas y panistas mueven sus piezas para colocar en posiciones de mando a personas ligadas a los periodos presidenciales anteriores, lo que se convierte en un fenómeno altamente preocupante porque las eventuales reformas a la ley pueden ser frenadas por esas componendas que se establecen en los mandos directivos del PRI, el PAN y Morena, que se establece, especialmente, en la fase de instrumentación de las políticas públicas que se deriven de la aplicación de las reformas legales.
 Es ampliamente criticable la ligereza procedimental de la Ley Agraria, que derivó en una política pública regida bajo un esquema absolutamente neoliberal, concepto que en el campo mexicano sí tiene asideras, puesto que lo que provocó fue la desaparición del concepto de propiedad social y la apropiación de tierra por parte de particulares, en razón de la ausencia del Estado. La nueva ley debe acabar con ese principio neoliberal y poder establecer una recomposición de la estructura de la tenencia de la tierra como un imperativo insoslayable de una nueva legislación agraria. La discusión de la ley debe partir del destino final de la propiedad de la tierra, porque de ella depende el México al que aspiramos. Si la discusión y la reforma son cosméticas, esperaremos el fin del ejido. Si la reforma es profunda, la tierra debe de seguir siendo considerada en su doble valor: seguir siendo mayoritariamente ejidal y continuar generando valor por virtud de lo que produzca.
Es ampliamente criticable la ligereza procedimental de la Ley Agraria, que derivó en una política pública regida bajo un esquema absolutamente neoliberal, concepto que en el campo mexicano sí tiene asideras, puesto que lo que provocó fue la desaparición del concepto de propiedad social y la apropiación de tierra por parte de particulares, en razón de la ausencia del Estado. La nueva ley debe acabar con ese principio neoliberal y poder establecer una recomposición de la estructura de la tenencia de la tierra como un imperativo insoslayable de una nueva legislación agraria. La discusión de la ley debe partir del destino final de la propiedad de la tierra, porque de ella depende el México al que aspiramos. Si la discusión y la reforma son cosméticas, esperaremos el fin del ejido. Si la reforma es profunda, la tierra debe de seguir siendo considerada en su doble valor: seguir siendo mayoritariamente ejidal y continuar generando valor por virtud de lo que produzca.
Cualquier alteración a este doble principio debe ser atajado por la nueva ley, la que debe garantizar la imprescriptibilidad de la propiedad social e impulsar su función económica que garantice su destino de acuerdo a su vocación. En buen romance esto significa que el dominio pleno sobre la propiedad ejidal debe limitarse y aprovecharse las ventajas comparativas de los usos de la tierra. Naturalmente es imprescindible que la ley considere otros aspectos principales, como pueden ser: a) preservar la estructura organizativa y funcional de los núcleos agrarios, b) hacer más ágil la impartición de justicia con juicios más prontos, c) modificar el funcionamiento de los comisariados ejidales, desde el decimonónico nombre, d) impulsar la feminización de los derechos agrarios, e) evitar el parcelamiento de bosques y selvas y anular los existentes, f) impedir la división de la parcela con la inhibición de la costumbre de “reparto familiar para tener casa”, g) cambiar las funciones administrativas de las dependencias del sector en las que lo “agrario” no quede subsumido en una secretaría de Estado que no le presta ninguna atención, h) acabar con la corrupción de los tribunales agrarios, desde el superior hasta los unitarios, dejando la impartición de justicia en manos del Poder Judicial, i) modificar el concepto de sociedades mercantiles que en 27 años mostraron su inutilidad, j) hacer una amplia reforma en la asignación de los usos de la tierra para que los ayuntamientos tengan el auxilio de un orden superior que ayude a definir hacia qué partes del ejido deben crecer las ciudades, k) crear un orden de fiscalización al interior de los ejidos con injerencia en las actividades de los órganos de representación y el trabajo institucional, que funcione como contraloría ejidal. En entregas posteriores se hará una propuesta particular a cada uno de estos puntos.
Naturalmente que el régimen que ganó en 2018 requiere tiempo para alcanzar su pretensión más cara: transformar al país; sin embargo, en el sector agrario se está tardando en demasía, mucho más de lo que la sensatez política recomienda. Hasta hoy no existen elementos para ser optimistas y vislumbrar una reforma de hondo calado habida cuenta del funcionamiento de esas mismas instituciones que tienen una operación idéntica a la del régimen que concluyó ese mismo año. No se trata de discutir dos cuerpos de leyes que pueden ser complementarios; tampoco de confrontar y ver como juegan vencidas dos personalidades de la política y mucho menos negociar posiciones de la arena política y administrativa. Lo que realmente está en la palestra es el futuro del país al que aspiramos. Si queremos un campo que vea languidecer la fuerza social del ejido y la comunidad o un México que finque nuevamente en el campo un despegue económico impostergable.
 Pero las malas nuevas no terminan para los campesinos que empiezan a preocuparse por su absoluta invisibilidad, al no ser objetivo de ninguna fuerza política dentro y fuera del gobierno y para corroborar el aserto, basta revisar el Plan Nacional de Desarrollo publicado el pasado 30 de abril de 2019. Es sabido que este documento central es el que elabora un gobierno para señalar el lugar al que quiere llevar al país y la forma que habrá de seguir para alcanzar sus objetivos. Esas son sus dos virtudes y es a partir de las aspiraciones y políticas de desarrollo que registra en el Plan, como se hace posible evaluar a ese gobierno.
Pero las malas nuevas no terminan para los campesinos que empiezan a preocuparse por su absoluta invisibilidad, al no ser objetivo de ninguna fuerza política dentro y fuera del gobierno y para corroborar el aserto, basta revisar el Plan Nacional de Desarrollo publicado el pasado 30 de abril de 2019. Es sabido que este documento central es el que elabora un gobierno para señalar el lugar al que quiere llevar al país y la forma que habrá de seguir para alcanzar sus objetivos. Esas son sus dos virtudes y es a partir de las aspiraciones y políticas de desarrollo que registra en el Plan, como se hace posible evaluar a ese gobierno.
Es fácil suponer que el Plan debe contar con el pleno entendimiento de las realidades del país y, por tanto, a partir de la descripción segmentada de las partes que lo integran, se puede llegar al conocimiento más o menos acabado de la realidad nacional y a la comprensión de un todo que aglutine cada una de las divisiones geográficas, administrativas, sectoriales, estratégicas, que se plantean para alcanzar un mejor desarrollo. Es un ejercicio democrático que incluye la participación de personas, organizaciones, partidos políticos, grupos de opinión, representantes populares y todo quien quiera decir algo.
Es el caso que el Plan no establece una política agraria por la que transcurra la atención de los asuntos relativos a la propiedad de la tierra. No existe una sola mención significativa hacia el ejido o la comunidad agraria o hacia los ejidatarios y comuneros en su calidad de propietarios de la tierra. De las acciones de política pública que se establezcan hacia el sector rural se desconoce todo; lo que hay es una nube cerrada que impide saber con qué tipo de medidas se protegerá la propiedad otrora social, pero que sigue estando en manos de los más de 32,000 núcleos agrarios que existen en el país, en las pocos menos de 100 millones de hectáreas que aun tienen bajo su dominio. Es imposible que a partir del PDN pueda emanar un plan sectorial para atender la problemática de la tierra en su relación con los campesinos.
Lo que sí es evidente es que a seis meses de ejercicio de gobierno, es decir una doceava parte de la gestión presidencial, las cosas en el campo no solo siguen igual en el sentido de la orientación neoliberal de la Ley Agraria, sino que se agravan con la parálisis de las instituciones que no atinan a encontrar una salida para la atención de la problemática agraria. Debemos recordar lo que decía el economista inglés John Maynard Keynes: “en el largo plazo, todos estaremos muertos”.
Hoy estamos peor que en noviembre de 2018, con actores políticos e institucionales que no saben qué rumbo debe tomar la Cuarta Transformación en el campo mexicano. Los anhelos de justicia de los campesinos están entrampados entre una nueva ley agraria que no termina de dar color y un engranaje institucional que no tiene idea de cómo encontrar una salida satisfactoria a esas antiquísimas aspiraciones. En tanto, los campesinos esperan; lo hacen con la paciencia rural de la que tanto se han aprovechado los políticos mexicanos desde siempre y que no sabemos observar porque los tiempos que vivimos no son los de antes, aunque muchos crean lo contrario.
1Realizó estudios de posgrados en: Esp. Políticas Públicas y Equidad de Género, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Planeación y Operación del Desarrollo Municipal y Regional: Metodología y Herramientas, Instituto Nacional de Administración
Pública, A.C. El Enfoque Territorial del Desarrollo Regional, ONU (FAO-FODEPAL)
![]()

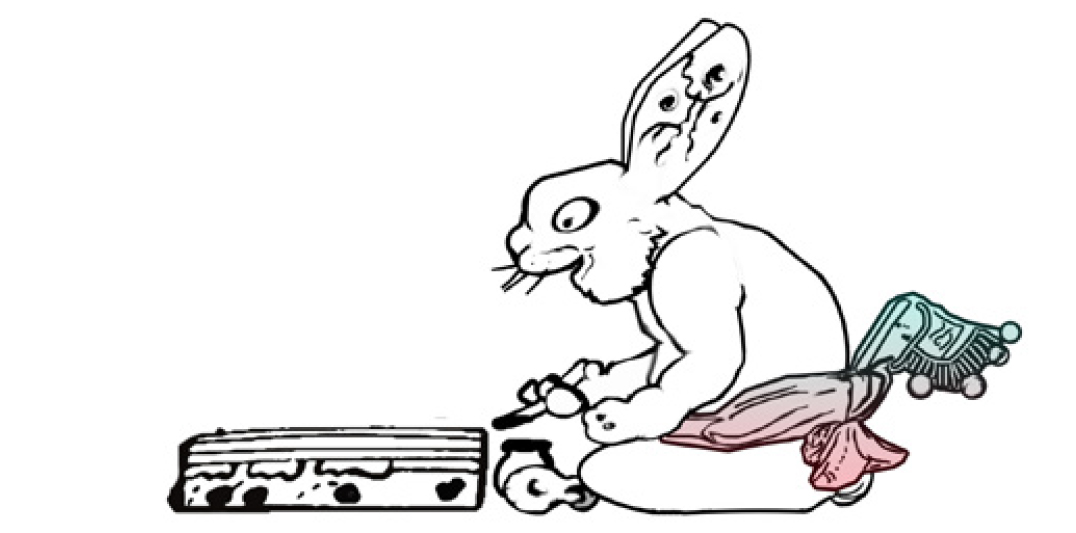 Una sociedad informada es aquella que cuenta con el conocimiento y el poder, por ello la información es poder, ya que posibilita a la misma a ser crítica y permite tomar decisiones de manera acertada.
Una sociedad informada es aquella que cuenta con el conocimiento y el poder, por ello la información es poder, ya que posibilita a la misma a ser crítica y permite tomar decisiones de manera acertada.